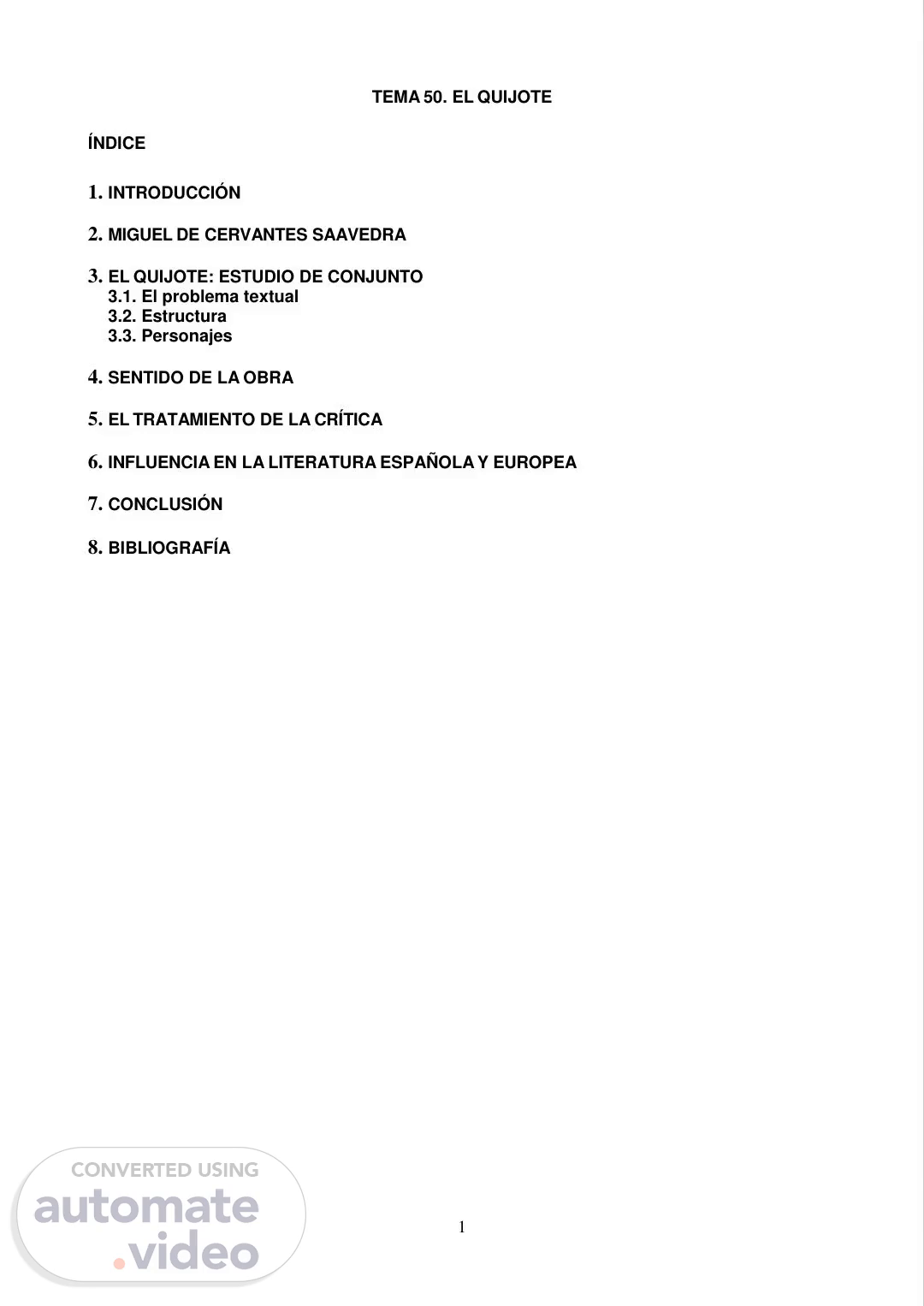Scene 1 (0s)
[Audio] TEMA 50. EL QUIJOTE ÍNDICE 1. INTRODUCCIÓN 2. MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA 3. EL QUIJOTE: ESTUDIO DE CONJUNTO 3.1. El problema textual 3.2. Estructura 3.3. Personajes 4. SENTIDO DE LA OBRA 5. EL TRATAMIENTO DE LA CRÍTICA 6. INFLUENCIA EN LA LITERATURA ESPAÑOLA Y EUROPEA 7. CONCLUSIÓN 8. BIBLIOGRAFÍA 1.
Scene 2 (27s)
[Audio] 1. INTRODUCCIÓN El siglo XVII es una época de crisis general cuyas raíces se encuentran a finales del siglo XV y sólo comenzará a superarse en algunos países pasado 1650. España pierde aproximadamente la cuarta parte de su población, a causa de la guerra, las pestes y miseria. La economía empeora progresivamente. El dinamismo económico de la burguesía es frenado duramente. Nobleza y clero sólo se ocupan de consolidar sus privilegios y de hacer ostentación de sus riquezas, en doloroso contraste con la miseria y la ruina del país. Pese a estas circunstancias de crisis, fue durante los primeros años del siglo XVII cuando se produjo la escritura de la obras cumbre en la literatura española de todos los tiempos, El Quijote. Tal es la importancia de esta novela, que su estudio merece el reconocido y detallado análisis que se llevará a cabo a continuación. El presente tema, en el que hemos expuesto las características fundamentales de la obra maestra de Miguel de Cervantes, El Quijote, es aplicable en los cursos de Secundaria y Bachillerato, concretamente en 3º de ESO y 1º de Bachillerato, cursos en los que el currículo determina la impartición de los contenidos de literatura relacionados con la Edad Media, Siglos de Oro e Ilustración. 2. MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA Para entender este tema es preciso señalar que, a partir del siglo XVIII, se usa el término barroco para calificar todo estilo artístico que contravenga las normas clásicas. Tal término tuvo un sentido limitado y peyorativo: se aplicaba sólo a las artes plásticas, y designaba un arte considerado ―deforme‖, ―confuso‖, en contra del equilibrio y claridad del clasicismo. En el siglo XX se arrincona el enfoque peyorativo; las últimas interpretaciones son más prudentes: el Barroco sería una estructura cultural correspondiente a unas precisas estructuras histórico-sociales: las de fines del XVI y las del siglo XVII en mayor o menor parte. Como han señalado numerosos cervantistas, ninguna edición moderna reproduce con toda fidelidad la obra. Sólo a partir de la de Avalle-Arce puede decirse que estamos ante el texto más próximo al autor o, al menos, el más científicamente aceptable, pese a las dudas que toda afirmación de esta índole plantea. Así, conocemos que Miguel de Cervantes Saavedra nació en 1547 en la ciudad universitaria de Alcalá de Henares de un padre cirujano, cuya vida no fue acomodada. Estudió con el humanista Juan López de Hoyos, en el «Estudio de Madrid». Tras una riña cuyos detalles no conocemos, fue desterrado y se marchó a Italia, donde sirvió a un cardenal. Sin volver a España, entró en la marina, y participó en la batalla de Lepanto, en la cual fue herido y una mano destrozada. Fue preso por corsarios musulmanes, y se quedó en el «baño» o prisión de Argel. (La palabra «baño» en este contexto no tiene nada que ver con agua o limpieza; es transcripción de una palabra turca que quiere decir «prisión».) Tuvo que esperar cinco años hasta que se reunieran los fondos para pagar su rescate. De vueltas a España, tuvo una amante, una hija natural, publicó su primer libro, La Galatea, y se casó. Su matrimonio fue estéril. Por unos años sirvió como comisario de la Armada y recaudador de impuestos; por estos.
Scene 3 (4m 6s)
[Audio] Viaje del Parnaso, la segunda parte de El Quijote. Se muere en 1616 casi con la pluma en la mano, corriendo para acabar Persiles y Sigismunda, publicado póstumamente. 3. EL QUIJOTE: ESTUDIO DE CONJUNTO 3.1. El problema textual El Qujote aparece en 1605 con el título de El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, realizada en las prensas de Juan de la Cuesta, a cargo de Francisco de Robles y dedicado al duque de Béjar. La obra consta de cincuenta y dos capítulos, distribuidos en esta primera edición en cuatro apartados: Cap. I-VIII; IX-XIV; XV-XXVII y XXVII-LII. En dicho año no hubo una sino dos ediciones. Se impone saber cuál de ellas es realmente la primera. R. M. Flores (1975) analiza con todo detalle ambos textos. Basándose en criterios de puntuación y ortografía de cada equipo de impresores, deduce que los descuidos de la primera edición madrileña son atribuibles a los operarios del taller de Juan de la Cuesta, que incluso suprimen epígrafes al principio de capítulo, los cuales, sin embargo, se reproducen en el índice, y hasta cometen una grave errata, nada menos que en la portada, pues se llega a confundir al Conde de Benalcáçar con el Conde de Barcelona. Queda claro que los impresores de la primera edición se basaron directamente en el manuscrito cervantino, mientras que los de la segunda del mismo año lo hicieron sobre el texto ya impreso, con el que cometen incluso verdaderas atrocidades. Según el recuento de R. M. Flores, nada menos que 3.928 cambios sobre el texto de la primitiva. Esto quiere decir que hay que considerar como editio princens, sin duda ninguna, a la primera de ese año, identificada por signos inequívocos de sus operarios, y desechar la segunda de esa misma fecha. Así lo ha hecho Avalle-Arce en la que hoy tenemos por mejor edición del Quijote. En el momento de la publicación el autor es casi un desconocido, ya que, la aparición de su novela La Galatea, en 1585, está ya muy lejana. El Quijote tuvo tal aceptación y pronta fama, que en el mismo año de su aparición conoció seis impresiones: una en Madrid, tres en Lisboa y dos en Valencia. En vida de Cervantes se vinieron a sumar dieciséis más. En cuanto a la segunda parte (Madrid, 1615), dedicada al conde de Lemos, no hay tal problema, ya que sólo se publicó una en esa fecha, también en las prensas del mismo Juan de la Cuesta. Por tanto, todo lo demás que se ha añadido respecto a este tema parece definitivamente saldado. Está formada por setenta y cuatro capítulos que poseen mayor unidad que la primera parte, puesto que se reducen las narraciones y poesías intercaladas en el argumento de la obra, que dispersaban, en cierta medida, la atención del lector. En esta segunda parte Cervantes contesta a los insultos de Avellaneda. Éste dice de aquél que es viejo y saca a relucir su condición de manco. Recrimina además Cervantes al autor de la obra apócrifa el ocultar su nombre, que por otra parte, aun conociéndolo no desea sacarle del anonimato. En 1614 un nuevo problema viene a complicar aún más la azarosa vida de Cervantes. En este año se publica en.
Scene 4 (7m 45s)
[Audio] andadas por segunda y última vez. 3.2. Estructura En la primera parte, los cinco primeros capítulos tienen decisiva importancia en la estructura global: un viejo semianónimo enloquece por muchas lecturas y poco sueño y decide salir como caballero andante a «desfacer entuertos», en pleno siglo XVII (auténtica barbaridad cronológica, pues los caballeros andantes y su espíritu «vivieron» durante la Edad Media). Es armado caballero de forma grotesca en una venta, y regresa molido y apaleado al pretender defender a un muchacho que no se lo agradecerá. Ya desde el principio se definen los «antiquijotes»: el cura y el barbero, que lo buscarán para traerlo a casa «por su bien». Y se plasma la genial creación de Sancho, lugareño en apariencia zafio, que será convencido por el hidalgo, ya «caballero», para que le sirva de escudero. Es ésta la primera configuración del texto, lo que se ha dado en llamar «protoquijote» o primera «impresión» del mismo. La segunda salida incide en aventuras muy conocidas: molinos de viento, vizcaíno, yangüeses, episodio de Maritornes, manteamiento de Sancho, batanes, galeotes y, por fin, refugio de don Quijote en Sierra Morena para hacer penitencia, como los caballeros andantes, por su señora Dulcinea, trasunto imaginario de una joven de no mal parecer, Aldonza Lorenzo, de la que en tiempos anduvo enamorado. El tercer núcleo es el constituido por la venta de Juan Palomeque, «el Zurdo». Allí se narran muchas historias: la de El curioso impertinente es la más conocida; pero hay una verdadera profusión de ellas, que Orozco ha interpretado como propias del carácter manierista del Quijote de 1605. Muchas de éstas se relacionan más o menos con la historia principal; otras tienen a los protagonistas como simples oyentes. Acaba con el famoso discurso de don Quijote sobre las armas y las letras, justamente estimado como pieza maestra. Con el cuarto núcleo concluye la primera parte. En ella el protagonista regresa a la aldea en una jaula, según él por encantamiento. De nuevo se realiza crítica literaria en la conversación entre el canónigo toledano y el cura, similar al famoso episodio del escrutinio en que se queman los libros de la biblioteca de don Quijote, y algunos otros: los disciplantes, la historia de Leandra, que recuerda otra anterior (la de Marcela y Crisóstomo). Al final se anuncia de modo indirecto una tercera salida. La estructura de la segunda parte emana de la primera, «forma abierta» tal como la entiende Avalle-Arce. Don Quijote se siente moralmente obligado a salir de nuevo al mundo aventurero por la intervención de Sansón Carrasco, personaje decisivo en el relato. Éste, bajo el disfraz de Caballero del Bosque, cuenta las peligrosas condiciones que su dama, Casildea de Vandalia, le habia impuesto para recompensar su amor: que se precipitase en la profunda sima de Cabra. Don Quijote se siente atraído por aquello y, a su vez, se despeñará en la famosa Cueva de Montesinos con resultado totalmente inesperado. La configuración de la segunda parte podría, asimismo, dividirse en cinco puntos: el primero, una introducción preparatoria de la nueva salida. Sancho se despide de su mujer y el bachiller Sansón Carrasco se configura en un nuevo «antiquijote», tal como sucedía antes con el cura y el barbero. El segundo narra las aventuras y episodios más característicos de esta parte: viaje al Toboso,.
Scene 5 (11m 26s)
[Audio] Un cuarto apartado podría hacerse con la narración de aventuras que abarcan los capítulos 58-65: la fingida Arcadia, el tropel de toros, el falso Quijote, la historia de Claudia Jerónima, el relato en Barcelona con don Antonio Moreno, etc. Éste posee el mismo carácter itinerante que su equivalente en la primera. Continúa con el encantamiento de Dulcinea, que provoca los azotes de Sancho, y la reaparición de Sansón Carrasco, el cual ahora derrota al protagonista haciéndolo regresar a la aldea, tal como le había mandado. El quinto tramo equivale en la estructura al cuarto del Quijote de 1605. En él se plasma el regreso a la aldea, encuentro con Tosilos, la piara de cerdos, don Álvaro Tarfe, los intentos de vida pastoril y llegada al pueblo, donde don Quijote recobra el juicio y muere como Alonso Quijano, «el Bueno». Bien mirado, el esquema estructural es muy semejante en ambas partes: salidas, aventuras de uno u otro carácter y regreso vencido; en la primera, por el engaño del cura y el barbero; y en la segunda, por seguir las leyes de la caballería al ser vencido por Sansón Carrasco. Se trata, pues, con todas las variantes que pueden estimarse, de un modo orgánico, de manera que, como se ha dicho, la primera parte genera la segunda. Asimismo, debe destacarse la intencionalidad de esta composición, pues –como bien observó Knud Togeby– Cervantes discute por extenso en su obra problemas de estructura que podrían resumirse en la frase ponderativa de I,47: «Qué proporción de partes con el todo y del todo con las partes», señal de que mucho le importaba el tema, y así se deduce de una lectura detenida de la obra. 3.3. Personajes Tenemos dos personajes en principio absolutamente individualizados, para contraponerse y consolidar el protagonismo dual tan querido por Cervantes. Pero no es menos cierto que, sin perder su indentidad, a medida que avanza el relato, se produce lo que tantas veces sucede en literatura, sobre todo en teatro: la recíproca influencia de uno sobre otro, que condiciona y hasta conforma el ser total del libro. Ya lo observó finamente Madariaga en su Guía del lector del Quijote (1926), y se ha repetido por todos los cervantistas: hay un proceso de «quijotización» de Sancho y de «sanchificación» de don Quijote. No hacen falta muchos ejemplos. Veamos sólo uno. Don Quijote acaba ensartando refranes, casi tantos como Sancho, y éste expresándose en el tono grandilocuente de su amo. El escudero acaba por convertirse en un idealista que cuando ve que su amo se muere exclama: «Mire, no sea perezoso, sino levántese desa cama, y vámonos al campo vestidos de pastores...; quizá tras alguna mata hallaremos a la señora Dulcinea desencantada, que no haya más que ver». Y si en principio se movía sólo por la codicia (la famosa ínsula que le tenían prometida), es ahora un ejemplo de desinterés, tras el constante diálogo con don Quijote que, por cierto, ya en la segunda parte, no ve el mundo transformado, sino que donde hay ventas ve ventas y no castillos. Aparte de ellos dos hay una gama impresionante de personajes. Su estudio ha requerido, incluso, de un índice especial de nombres (el de R.L. Predmore). De los muchos que podrían destacarse citamos al Capitán cautivo (Ruy Pérez de Viedma), considerado como un «otro yo» del propio Cervantes con muchas matizaciones, en.
Scene 6 (15m 16s)
[Audio] cervantistas creen que la idea primitiva del autor era escribir una novelita que abarcaría los seis primeros capítulos de la actual y el principio del séptimo. En ellos ven unidad incluso formal, ya que hay claros enlaces sintácticos entre el inicio de cada capítulo y el final del anterior. Además, se ve claramente tienen una perfecta estructura y unidad temática: la salida de Don Quijote y su vuelta a la aldea derrotado. Es –se dice– un personaje poco complejo todavía, infinitamente menos que el de las posteriores salidas. Menéndez Pidal citó la fuente concreta de esta «novelita»: el llamado Entremés de los romances, obra anónima del siglo XVI, en la que un labrador enloquecido por la lectura de romances sale de su casa a imitar las hazañas de los héroes del Romancero y es apaleado por defender a una joven. Bastantes críticos siguen aceptando esta idea (Hatz-feld, Moreno Báez). Otros, sin embargo, como Casalduero o Avalle-Arce, creen que ya desde el primer momento se anuncia una novela extensa. Aducen la concepción circular de la obra, de acuerdo con un mismo esquema (salida, venta y aventuras, vuelta y aventuras), que se reitera en la segunda salida. Hay otros datos para confirmar la concepción unitaria de la obra; por ejemplo, la sobrina, cuando están quemando los libros del hidalgo, solicita quemar también las novelas pastoriles por miedo a que éste decidiera hacerse pastor, cosa que efectivamente sucede, casi al final de la obra, cuando lo hace bajo el nombre de «pastor Quijotiz». Asimismo se ha esbozado la sugerencia de que la vuelta a la aldea del personaje, tras la primera salida, es una forma de encontrar un nuevo protagonista (Sancho), estructurando así la novela de forma dual, tal como gustaba Cervantes, y aumentando sus posibilidades literarias. Lo que sí está claro es que, fuera de una u otra forma, si decidió ampliar un primitivo relato corto, lo hizo insertando los elementos maravillosamente, de modo que – salvo en casos accidentales– no parece que así sea. Por supuesto, no podemos estar de acuerdo con Madariaga cuando insinúa que «todo en el Quijote revela improvisación». Las fuentes de la obra son muy diversas, desde el mencionado Entremés de los romances a múltiples libros de caballerías, pues, pese a proponerse caricaturizarlos, acaba por aceptar de ellos múltiples recursos, incluso el lenguaje arcaizante e hiperbólico, y matices del estilo, sabiamente constatados por Martín de Riquer. Recuérdese la famosa descripción del amanecer con que se incia la primera salida del hidalgo: «Apenas había el rubicundo Apolo tendido por la faz de la ancha y espaciosa tierra las doradas hebras de sus hermosos cabellos [...]». Se constatan influencias claras del gran libro de caballerías por excelencia, Amadís de Gaula, del Orlando furioso del italiano Ariosto, de Tirant lo Blanch, de Joanot Martorell y Martí Joan de Galba, e incluso de la Tragicomedia de Don Duardos, de Gil Vicente. Junto al elemento caballeresco está el pastoril, presente en las historias de Marcela y Crisóstomo, en la de Leandra, en las bodas de Camacho o en la intención de los protagonistas de hacerse pastores ya aludida. Es el Quijote, al propio tiempo, en este sentido, una síntesis de los diferentes tipos novelescos hasta entonces cultivados: novela sentimiental (Cardenio y Luscinda), novela italianizante (El curioso impertinente), novela morisca (El capitan cautivo). Es, asimismo, un.
Scene 7 (19m 7s)
[Audio] la relfexión sobre las ilusiones del hombre y, cómo no, un canto a la libertad. No en vano uno de los mejores libros sobre la novela se llama así: Cervantes y la libertad, de Luis Rosales. Claro es que todas estas y cualesquiera otras interpretaciones que de la obra se han hecho y se hagan nos permiten hablar de algo que se ha repetido mucho: la prodigiosa ambigüedad del Quijote, que acepta todas las que se quieran y, por encima de ellas y a tenor con todas, la de que se trata de un singular obra de arte. Tal vez tenga todos los propósitos que se le achacan y uno no demasiado repetido, del que era consciente el propio Cervantes: intentar que «el melancólico se mueva a risa, el risueño la acreciente, el simple no se enfade, el discreto se admire de la invención, el grave no la desprecie, ni el prudente deje de alabarla». En suma, que todos, por uno u otro motivo, encuentren en el Quijote lo que buscan. Y ello no lo logra más que una genial obra de arte, con un juego de perspectivas y cotnraluces parejo al de la gran pintura de su momento. 5. EL TRATAMIENTO DE LA CRÍTICA Cabría decir, con Martín de Riquer, que las tres fases principales de la locura de don Quijote influyen en otros tantos «estilos» de la novela. En efecto, las dotes de observación y los conocimientos teóricos cervantinos, basados sobre todo en el Examen de ingenios de Huarte de San Juan (1575), le permitieron plantear la locura quijotesca de un tipo muy definido, según lo que entonces se sabía al respecto; es decir, la del loco parcial, que desbarra cuando se refiere a aquello por lo que siente manía –en este caso la afición caballeresca– mientras es perfectamente cuerdo cuando se refiere a cualquier otro tema. Ello propicia una serie de posibilidades de clara repercusión en el estilo. En efecto, una de sus manías es la de literaturizar cuanto encuentra; con ello entramos en un proceso de perspectivismo del que se extraen las mayores novedades. Como dice Martín de Riquer, el Quijote es una «singular novela que se va haciendo ante el lector. Cervantes está siempre a nuestro lado y nos comunica... sus problemas de novelista, sus dudas sobre la perfección o eficacia de lo que va escribiendo». Vale decir que gracias a las sucesivas ficciones (del historiador arábigo Cide Hamete Benengeli, etc.) se nos ofrece el proceso de la obra, e incluso se propicia que el mismo Cervantes se asome a las páginas del Quijote, con lo que ello supone de inéditas posibilidades de estilo. Y, todavía más, el Quijote aparece en el mismo Quiote, cuando Sancho dice a su amo que ya «andaba en libros la historia de vuestra merced», que refiere tales cosas «que me hice cruces de espantado cómo las pudo saber el historiador que las escribió»; con lo cual nos hallamos ante un verdadero malabarismo de puntos de vista, que se complican cada vez más e influyen en el estilo para configurar lo que se ha llamado «perspectivismo de la obra». Por este camino se discurre hasta el infinito. Y así se habla de los miles de ejemplares que hay impresos en Portugal, Barcelona o Valencia, e incluso de su próxima traducción.
Scene 8 (22m 27s)
[Audio] sintaxis resulta descuidada por la inserción de dicho título. Se cita como ejemplo el comienzo de los capítulos IV y VI de la Primera Parte. Evidentemente esto puede entenderse como descuido, pero también como forma de creación espontánea, casi repentina, que comunica afectividad al estilo, que se nos hace más próximo. Por eso intercala a veces expresiones del tipo «olvidábaseme de decir que», con las cuales intercala algo que debió colocar en otro lugar y no se preocupó de hacerlo. Esto, lejos de parecer negativo como se le recrimina, confiere un aire de frescura muy distinto a su prosa. Así lo han notado todos los grandes estudiosos de la lengua cervantina, desde Julio Cejador o Hatzfeld o Helena Percas o Ángel Rosenblat. Todo lo dicho hasta aquí sobre la espontaneidad y la parodia cervantina en nada contradice para afirmar que la grandeza estilística del Qujiote estriba en la disposición, en el orden de sus materiales narrativos y lingüísticos: es decir, en la elaboración del discurso. Precisamente un estudio de Jorge Urrutia ha venido a demostrar que lo decisivo del Quijote es la perfecta integración de una serie de bloques narrativos en la unidad superior de la novela, de tal modo que la presencia de historias intercaladas es un mundo poético completo que subordina a la acción principal todos los tipos novelescos anteriores, desde el pastoril al picaresco. Urrutia estudia la disposición de estos bloques en el Quijote, que permiten posibilidades de estilos y tonos que de otra forma no se darían. Es el estilo, pues, más resultante formal que secuela de un proyecto «a lo que saliere». El genio cervantino está en la capacidad de dominio de unas formas que va haciendo suyas, aunque contara con los precedentes que se quieran buscar. Pese a las incorrecciones textuales, sigue siendo el suyo el primer estilo de nuestra literatura. 6. INFLUENCIA EN LA LITERATURA ESPAÑOLA Y EUROPEA No hay duda que dentro de la literatura española es Miguel de Cervantes Saavedra el escritor más elogiado e imitado. La influencia de Cervantes no se limita ni en el espacio ni en el tiempo. Con sólo consultar el tomo dedicado a la Bibliografía fundamental que acompaña a la edición del Quijote de Castalia a cargo de Luis Andrés Murillo, veremos que el número y variedad de estudios que tratan diversos aspectos de las relaciones e influencias de Cervantes en otros autores es tal que demuestra lo antes afirmado. Murillo cita 187 trabajos cuyo tema es la comparación de Cervantes o una obra suya, generalmente el Quijote, con autores u obras europeas. La mayor parte de las obras y autores comparados son ingleses, pero se incluyen también franceses, alemanes, italianos, rusos, portugueses, holandeses, etc. Ahora bien, la influencia de Cervantes no se ha limitado a Europa, si volvemos de nuevo a Murillo vemos que cita 37 estudios relacionados con autores u obras americanos —23 de Iberoamérica y 14 de EE.UU.—. Ya dentro de la literatura española Murillo da cuenta de 68 trabajos que tratan de paralelismos e influencias entre autores españoles anteriores al siglo XX y Miguel de Cervantes. Este reflejo de la influencia de Cervantes en la literatura española posterior continúa en cuanto a la generación del 98 se refiere con más de veinte estudios. Lo curioso es que Murillo.
Scene 9 (26m 5s)
[Audio] Con idea un tanto utópica, en el extranjero se ha simbolizado en don Quijote al caballero hispánico, y de él se vieron, en contexto populares y seudocientíficos, no las connotaciones interpretativas que antes citamos, sino la representación del amor a la justicia, de la voluntad de sacrificio y defensa de los menesterosos. También se ha simbolizado en él la lucha por el triunfo de las virtudes, y, más o menos –se dice–, el alma de todo un pueblo. Otros vieron en él, como Lunachartski o Derzavin, al libertador de la opresión social de su tiempo; pero todos, la encarnación de la lucha por el ideal. La influencia que ejerció, por ejemplo, sobre Las almas muertas, de Gogol, o Moby Dick, de Melville, no hace sino confirmarlo; y el que un Gaston Baty escribiera su famosa Dulcinea lo reafirma. Prácticamente no ha habido país en el que su influjo no haya sido directo, desde la novela diechiochesca (Jonathan Swift) a Alexander Pope; desde las múltiples escenificaciones del Quijote, por ejemplo la de Victoriano Sardou (1864), a las óperas de tema cervantino, como la de Richard Strauss, o El retablo de Maese Pedro, de Falla y, por fin, las múltiples versiones fílmicas del texto, que se reiteran hasta la actualidad. Valga como ejemplo el famoso Don Quijote de Kocinkev, realizado con la asesoría de Alberto Sánchez (1957), premiado en Cannes. Algunos críticos de la novela contemporánea española ya han notado y destacado la huella cervantina en algunas novelas actuales. Santos Sanz Villanueva señala a Cervantes como modelo de la prosa clásica de la Familia de Pascual Duarte y apunta la influencia cervantina en algún episodio de Tiempo de Silencio. Santos Alonso ha señalado la presencia de Cervantes en los elementos paródicos de La verdad sobre el caso Savolta y en el uso de un personaje como complemento para el diálogo en El cuarto de atrás. 7. CONCLUSIÓN La sorpresa de sus coetáneos debió de ser enorme ante la aparición de tal obra, de un autor ya mayor y desconocido. Por otro lado, es fuente de sorpresa también el protagonista, un loco hidalgo vacío de razón, de actuación descabellada pero, sin embargo, con los actos y pensamientos dignos del mayor encomio. Su origen, la geografía de sus andanzas, el escudero, la ―princesa y reina‖ de sus sueños, todo en último término, orienta a la parodia, al estilo de un género hasta entonces tratado con seriedad y tono elevado, síntesis reminiscente del más alto ideal caballeresco del medievo. La obra es, pues, expresión máxima de un contexto sociocultural, pero mucho más de la libertad creadora de quien pudo ser llamado precisamente «genio de la libertad». 8. BIBLIOGRAFIA -AVALLE-ARCE. (1980). ―Cervantes y el Quijote‖, en Historia y Crítica de la literatura española, Crítica. -BASANTA, A. (1992 ) Cervantes y la creación de la novela moderna, Anaya. -CHICHARRO, D. (2000) Antología de El Quijote, Alhambra literatura. -MURILLO, L. (1977) Miguel de Cervantes. Don Quijote de la Mancha. Bibliografía fundamental, Clásicos Castalia. -SIMÓN DÍAZ, J. (1970) Bibliografía de la literatura hispánica, C.S.I.C. 9.