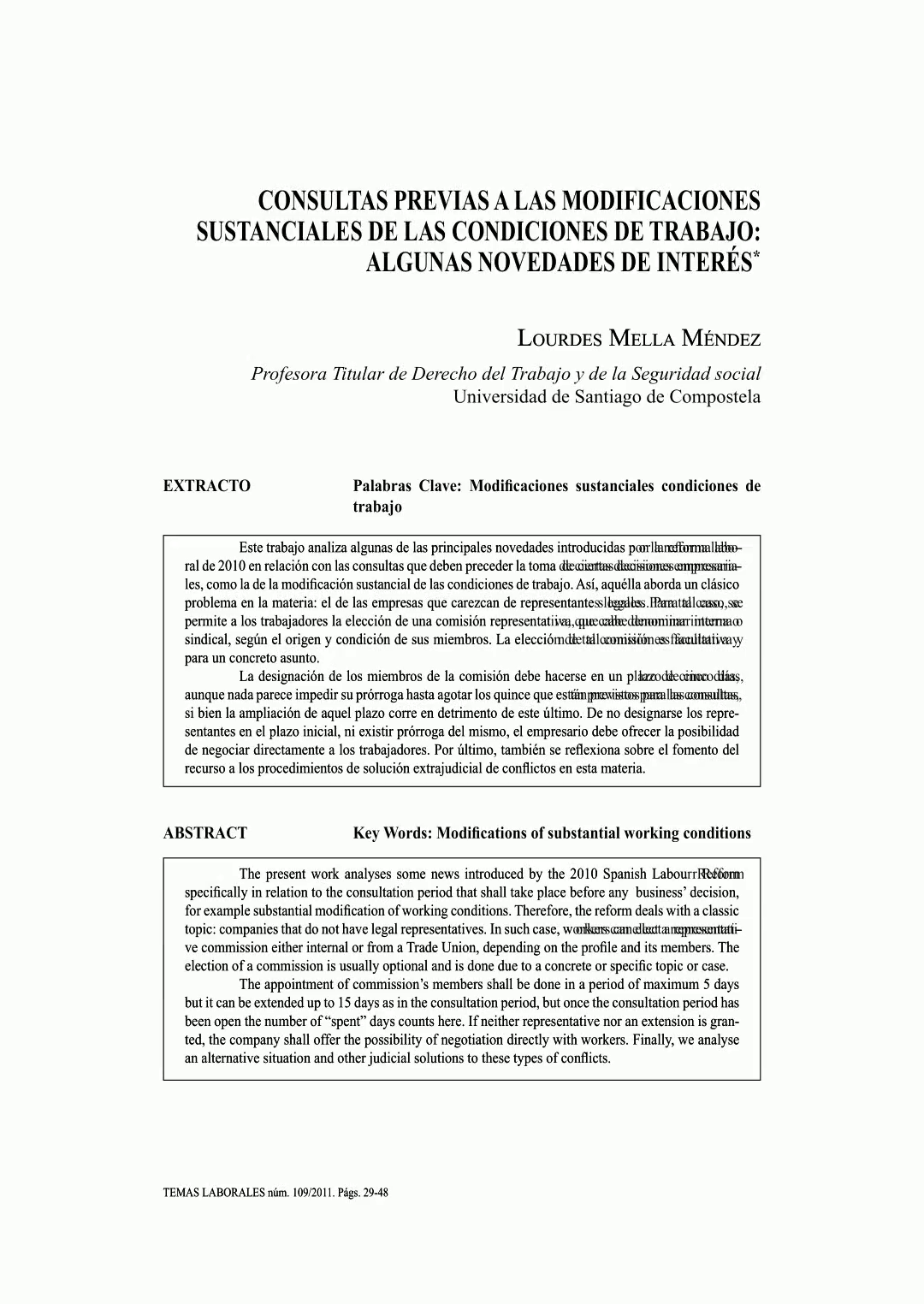
Dialnet-ConsultasPreviasALasModificacionesSustancialesDeLa-3644661
Scene 1 (0s)
[Audio] TEMAS LABORALES núm. 109/2011. Págs. 29- 48 CONSULTAS PREVIAS A LAS MODIFICACIONES SUSTANCIALES DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO: ALGUNAS NOVEDADES DE INTERÉS* LouRdes MeLLA Méndez Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad social Universidad de Santiago de Compostela EXTRACTO Palabras Clave: Modificaciones sustanciales condiciones de trabajo Este trabajo analiza algunas de las principales novedades introducidas por la reforma laboral de 2010 en relación con las consultas que deben preceder la toma de ciertas decisiones empresariales, como la de la modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Así, aquélla aborda un clásico problema en la materia: el de las empresas que carezcan de representantes legales. Para tal caso, se permite a los trabajadores la elección de una comisión representativa, que cabe denominar interna o sindical, según el origen y condición de sus miembros. La elección de tal comisión es facultativa y para un concreto asunto. La designación de los miembros de la comisión debe hacerse en un plazo de cinco días, aunque nada parece impedir su prórroga hasta agotar los quince que están previstos para las consultas, si bien la ampliación de aquel plazo corre en detrimento de este último. De no designarse los representantes en el plazo inicial, ni existir prórroga del mismo, el empresario debe ofrecer la posibilidad de negociar directamente a los trabajadores. Por último, también se reflexiona sobre el fomento del recurso a los procedimientos de solución extrajudicial de conflictos en esta materia. ABSTRACT Key Words: Modifications of substantial working conditions The present work analyses some news introduced by the 2010 Spanish Labour Reform specifically in relation to the consultation period that shall take place before any business' decision, for example substantial modification of working conditions. Therefore, the reform deals with a classic topic: companies that do not have legal representatives. In such case, workers can elect a representative commission either internal or from a Trade Union, depending on the profile and its members. The election of a commission is usually optional and is done due to a concrete or specific topic or case. The appointment of commission's members shall be done in a period of maximum 5 days but it can be extended up to 15 days as in the consultation period, but once the consultation period has been open the number of "spent" days counts here. If neither representative nor an extension is granted, the company shall offer the possibility of negotiation directly with workers. Finally, we analyse an alternative situation and other judicial solutions to these types of conflicts. * Este trabajo se enmarca en el Proyecto de investigación " Aspectos laborales y fiscales de las microempresas en Galicia y Norte de Portugal de la Xunta de Galicia ( convocatoria de 2010)..
Scene 2 (4m 3s)
[Audio] Lourdes Mella Méndez 30 TEMAS LABORALES núm. 109/2011. Págs. 29- 48 ÍNDICE 1. intRoduCCión 2. LA CoMisión ad hoc PARA neGoCiAR duRAnte LAs ConsuLtAs 2.1. Caracterización general 2.2. Tipos de comisiones 2.3. Plazo y consecuencias de la no designación de la comisión dentro del mismo 3. sustituCión de LAs ConsuLtAs PoR eL PRoCediMiento de MediACión o ARBitRAJe 4. noVedAdes que FACiLitAn LA deCisión eMPResARiAL 1. INTRODUCCIÓN El objetivo de este trabajo no es el de realizar un examen exhaustivo del régimen jurídico actual de las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo reguladas en los artículos 41 y 40.2 ET. Se trata, más bien, de comentar, críticamente, algunas de las novedades más destacables introducidas, en relación con la fase de consultas que debe preceder a la adopción de tales modificaciones de carácter colectivo, por la Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo (y su precedente RD-ley 10/2010, de 16 de junio, homónimo). En general, las novedades que afectan a aquellos preceptos van dirigidas a favorecer "la flexibilidad interna negociada de las empresas" ( capítulo II de la citada Ley), pues –como apunta su exposición de motivos- una de las debilidades de nuestro modelo de relaciones laborales ha sido "el escaso desarrollo" por aquéllas de "las posibilidades" de esa flexibilidad interna, lo que ha supuesto "la insostenibilidad económica y social" de dicho modelo, evidenciada en la actual crisis económica. El período de consultas analizado sigue regulándose en el artículo 41.4 ET, que, tras una primera lectura, destaca más por su nueva fisionomía y novedades que por su respeto al régimen anterior. Con todo, siguen manteniéndose aspectos básicos como, por ejemplo, la obligación de negociar de buena fe; el objeto de la negociación; las exigencias para la consecución del acuerdo o, en fin, la mención de que, pese a acuerdo, los trabajadores afectados siempre pueden optar por la extinción indemnizada del contrato. Cabe, sin embargo, centrarse ya en las interesantes novedades, muchas de ellas relacionadas con el período de consultas. Así, una primera advertencia importante en relación con éste es la de que la obligación de que la modificación sustancial colectiva vaya precedida del citado período lo es "sin perjuicio de los procedimientos alternativos que puedan establecerse en la negociación colectiva" (artículo 41.4, ab initio, ET). Desde luego, cuando tales procedimientos existan, la idea no es la de que se apliquen, acumulativamente, junto con las consultas previstas en la ley, sino que puedan desplazar a éstas. Ello supondría que la regulación legal es dispositiva para las partes sociales, que, a través de los convenios colectivos, pueden prever otros procedimientos di.
Scene 3 (8m 13s)
[Audio] Consultas previas a las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo 31 TEMAS LABORALES núm. 109/2011. Págs. 29- 48 ferentes, de aplicación preferente. Sin duda, ello supone abrir la puerta a la máxima flexibilidad posible en relación con las modificaciones sustanciales estudiadas. Con todo, la mención legal de esta posibilidad no supone una novedad, pues la misma ya había sido aceptada por los Tribunales laborales. En este sentido, el Alto Tribunal había admitido que "la finalidad manifiesta del artículo 41 ET es la de establecer reglas para la modificación de condiciones de trabajo derivadas de convenio colectivo", pero no " limitaciones a los negociadores de estos convenios". Por lo tanto, la posibilidad de que, por medio de la negociación colectiva, se prevean procedimientos de modificación distintos de los previstos en el referido precepto está plenamente aceptada por esta Sala1. Se aceptaba, así, a nivel jurisprudencial, una práctica que ya empezaba a estar presente en los convenios colectivos y que suponía la previsión de mecanismos distintos para dejar de aplicar la regulación legal sobre tiempo de trabajo. El legislador no aclara cuáles son esos " procedimientos específicos" que pueden pactarse en los convenios, pero parece claro que, lo habitual, será que en ellos intervengan los trabajadores o sus representantes u otros órganos imparciales ( v. gr., la comisión paritaria del convenio), con el fin de que la decisión no sea adoptada unilateralmente por el empresario. Ahora bien, si el convenio atribuyese, en determinados casos, tal posibilidad a aquél, nada podría objetarse al respecto, a salvo la impugnación de la norma por los cauces ordinarios2. Por lo demás, parece que lo adecuado es que los procedimientos en cuestión se desarrollen en un primer momento, antes de que la medida sea firme y se comunique a los afectados. En tales casos, parece que lo lógico es que el incumplimiento de estos procedimientos sea el mismo que el del período de consultas (la injustificación de la modificación sustancial), aunque nada impide que se pacte otro efecto. Veamos, ahora, otras novedades introducidas en el artículo 41.4 ET. 2. LA COMISIÓN AD HOC PARA NEGOCIAR DURANTE LAS CONSULTAS 2.1. Caracterización general Como se apuntó, la modificación sustancial de condiciones de trabajo de carácter colectivo no puede ser adoptada unilateralmente por el empresario, 1 STS de 7 marzo 2003 ( Ar. 4499). Vid., también, sentencias citadas en la misma. 2 Cfr. Llano Sánchez, M.: La flexibilidad interna en la reforma laboral 2010: puntos críticos, AL, 2010, núm. 22, p. 4 (según versión de laleydigital.laley.es)..
Scene 4 (12m 11s)
[Audio] Lourdes Mella Méndez 32 TEMAS LABORALES núm. 109/2011. Págs. 29- 48 sino que debe ir precedida de un período de consultas con los representantes legales de los trabajadores ( delegados de personal, comité de empresa o delegados sindicales), sin perjuicio de los procedimientos específicos que puedan establecerse en la negociación colectiva. Tales representantes son los que tienen la función de defender los intereses de la plantilla durante el referido período, por lo que su ausencia en la empresa supone un problema para los afectados. Otro tanto sucede cuando la decisión a adoptar es un traslado colectivo, un expediente de regulación de empleo (que concluya en despido colectivo o suspensión o reducción de jornada) o un descuelgue salarial. El legislador reformador de 2010 consciente de la gravedad de tal situación, prevé una solución para estos casos de ausencia de representantes, que se aplica por igual a todas las situaciones mencionadas. Así, la regulación prevista en el artículo 41.4 ET, rige, también, para los artículos 40.2, 51.2 (y, por remisión, 47.1) y 82.3 ET. Se está, con ello, ante una medida transversal, en cuanto se aplica a los diferentes preceptos que regulan negociaciones previas a la toma de decisiones importantes que se relacionan con la flexibilidad interna de la empresa. Según el mencionado artículo 41.4, párrafo tercero, ET, en las empresas en las que no exista representación legal de los trabajadores, éstos podrán optar por atribuir su representación para la negociación del acuerdo de modificación sustancial de las condiciones de trabajo, a su elección, a una comisión –que podemos llamar interna- integrada por trabajadores de la propia empresa y elegida por éstos democráticamente, o a una comisión –que podemos llamar sindical- cuyos componentes sean designados, según su representatividad, por los sindicatos más representativos y representativos del sector al que pertenezca la empresa y "que estuvieran legitimados para formar parte de la comisión negociadora del convenio colectivo de aplicación a la misma". Tras una primera lectura del referido precepto, cabe destacar que la posibilidad comentada se caracteriza, al menos, por los siguientes rasgos: a) Titularidad limitada a los trabajadores de determinadas empresas. Ciertamente, esta opción representativa para cuestiones concretas se reserva para "las empresas en las que no exista representación legal" de los trabajadores o, más exactamente, para los casos en los que éstos carezcan de tal vía de representación regulada. El legislador no apunta el motivo de tal carencia, por lo que cabe pensar que la citada opción puede ser utilizada tanto cuando no se cumple el requisito de la plantilla mínima ( microempresas de menos de seis trabajadores; artículo 62.1 ET) como cuando, aun observándose aquél, los trabajadores no desean tener unos representantes legales o éstos –una vez elegidos- han desaparecido por diversas causas ( v. gr., revocación del cargo). Ahora bien, dentro del concepto "representantes legales" también cabe entender incluidos a los representantes sindicales previstos en el artículo 10.3.
Scene 5 (16m 17s)
[Audio] Consultas previas a las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo 33 TEMAS LABORALES núm. 109/2011. Págs. 29- 48 LOLS ( secciones y delegados sindicales), tal y como vino entendiendo la mayoría de los tribunales laborales. Evidentemente, podría alegarse que carecería de sentido el no admitir como representantes a los citados delegados existentes en la empresa y "obligar" (indirectamente, claro) a los trabajadores a elegir una comisión ad hoc, que también puede tener origen sindical. Con todo, tal posibilidad tampoco podría darse, pues de no existir la representación estatutaria tampoco puede existir la sindical, en cuanto las secciones sindicales competentes para negociar estos acuerdos son las que cuentan con presencia en los órganos de representación unitaria. Sea como fuere, el que el legislador permita una opción de representación ad hoc para estos casos refleja la importancia de la existencia de los representantes en la empresa, en cuanto defienden la voluntad de la mayoría y agilizan la toma de decisiones empresariales. b) Carácter facultativo. La designación de tales comisiones no se prevé como una obligación para los trabajadores, sino sólo como una facultad o potestad ("podrán optar por atribuir"), por lo que se está ante un ámbito de decisión libre. Son los propios interesados los que eligen tener o no una comisión representativa3 y, en su caso, cuál es la que más les conviene. Con independencia de su naturaleza, la toma de tal decisión debe efectuarse por medios democráticos –como después se apuntará respecto de la elección de los miembros de la comisión interna-, para que refleje el sentir mayoritario de los afectados. En este sentido, lo mejor será que aquélla se decida en una reunión simple de todos los trabajadores de la empresa o centro afectados por la iniciativa empresarial. Repárese en que se evita, expresamente, el calificativo de " asamblea" para la citada reunión, pues ésta debe ser presidida, siempre, por los representantes legales ( artículo 77 ET), aquí inexistentes. De otro lado, aunque nada indica el legislador, resulta evidente que la responsabilidad de informar a los trabajadores afectados de la intención de adoptar la modificación sustancial de las condiciones de trabajo (u otra medida analógica de las antes mencionadas) y del subsiguiente derecho de aquéllos a elegir una comisión representativa para negociar con el empresario corresponde a éste. Así, es tal sujeto quien debe comunicar tales extremos a los trabajadores e impulsar la apertura de lo que puede ser un procedimiento de negociación con ellos. Tal comunicación puede hacerse oralmente o por escrito, aunque lo último siempre resulta más aconsejable a efectos de prueba. Además, aquélla puede realizarse, bien directamente, bien a través de intermediarios, como puede ser un representante informal de la plantilla o los propios sindicatos representativos o más representativos del sector. 3 En sentido contrario, Llano Sánchez, M., para quien "los trabajadores pueden elegir el tipo de comisión, pero deben elegir en todo caso, ya que ello formaría parte del deber de negociar de buena fe" (op. cit., p. 5)..
Scene 6 (20m 24s)
[Audio] Lourdes Mella Méndez 34 TEMAS LABORALES núm. 109/2011. Págs. 29- 48 Ahora bien, en este segundo caso, el empresario debe asegurarse de que los afectados llegan a tener conocimiento real de sus derechos –únicos titulares de los mismos-, evitando situaciones en las que el intermediario (por ejemplo, el sindicato) se arroga la representación de que se trata. De suceder tal caso, el período de consultas se debería considerar inválido o como no observado. Sobre las consecuencias de la no elección de la comisión, se abundará en el apartado 3. c) concreto objetivo. La atribución de la representación de la plantilla a la comisión designada no tiene carácter general ni indeterminado, pues aquélla es para negociar con el empresario sobre un asunto y momento particulares: durante el período de consultas previo a la toma de la decisión empresarial de que se trate ( modificación sustancial de las condiciones o, por analogía, traslado y despido colectivos, suspensión y reducción de jornada o descuelgue salarial). En palabras de la mejor doctrina, el legislador no pretende configurar "un nuevo tipo de representación para las microempresas" ni concibe a los representantes designados como "un interlocutor permanente" que pueda actuar para otras o futuras materias que surjan en la empresa4. Se insiste en que la tarea asignada es concreta. Cosa diferente puede ser la de que los trabajadores utilicen una misma comisión para este tipo de negociaciones, aunque debe existir un mandato concreto para cada una de ellas. Cabe advertir que es más exacto aludir a la simple negociación entre las partes, y no a "la negociación del acuerdo" -como prevé el legislador-, pues puede que éste no llegue a producirse. En este sentido, es más preciso el artículo 51.2 ET que el ahora estudiado 41.4 de igual texto legal, que, en relación con el mismo supuesto, prevé que la representación de la comisión será "para el período de consultas y la conclusión de un acuerdo" (en realidad, bastaría con la mención de lo primero, pues –se insiste- el alcanzar el segundo no es preceptivo, ni automático ni seguro). 2.2. Tipos de comisiones El poder elegir la comisión interna es novedad de la Ley 35/2010, pues el RD-ley previo sólo aludía a la otra. En todo caso, no cabe dudar de su fundamentación legal, pues la fórmula representativa que se comenta tiene encaje en los artículos 129.2 Constitución y 4.1.g) y 61 ET; según el primero, los poderes públicos promoverán, eficazmente, las diversas formas de participación en la empresa; de acuerdo con los otros dos, los trabajadores tienen derecho a participar en la vida de la empresa, a través de los representantes legales, aunque "sin perjuicio de otras formas" alternativas, como puede ser la ahora propuesta. 4 Cruz Villalón, J.: La flexibilidad interna en la reforma laboral de 2010, RL, 2010, núm. 21, p. 9 (según versión de laleydigital.laley.es)..
Scene 7 (24m 36s)
[Audio] Consultas previas a las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo 35 TEMAS LABORALES núm. 109/2011. Págs. 29- 48 Además, la comisión en cuestión no resulta desconocida, pues su previsión legal parece inspirarse en lo dispuesto en el artículo 4 RD 43/1996, de 19 de enero, por el que se aprobó el reglamento de los procedimientos de regulación de empleo y de actuación administrativa en materia de traslados colectivos5. Dicho precepto establecía que, de no existir representación colectiva de los trabajadores en el centro, éstos podían intervenir en la tramitación del procedimiento de regulación de empleo, si bien a través de una comisión (de hasta cinco miembros), cuando su número fuese igual o superior a diez. Desde luego, toda la experiencia acumulada en la aplicación de este precepto reglamentario –aun salvando sus diferencias- puede servir de pauta a la hora de resolver las dudas de creación y funcionamiento de la nueva comisión ( v. gr., método de elección). Ahora bien, lo fundamental –en cuanto es la única pauta que el legislador marca- es que la comisión en cuestión sea elegida democráticamente por los propios trabajadores y, entre ellos mismos, sin intervención de ningún elemento exterior (por ejemplo, autoridad laboral o similar). Por lo tanto, parece que da igual el sistema que aquéllos sigan, lo importante es que se garanticen las mismas oportunidades a todos los miembros de la plantilla de la empresa, tanto como electores como elegibles. Ello implica el respeto a los principios de participación, igualdad y acatamiento de la voluntad mayoritaria. Sin duda, "la incorporación de este modelo de democracia directa supone una reforzada apuesta por la autonomía negociadora del nivel de empresa" en relación con las decisiones importantes que afectan a la plantilla de la misma (modificaciones sustanciales, suspensiones y despido colectivo y acuerdos de descuelgue salarial) 6. En relación con esta última idea, repárese en que la comisión interna tiene las mismas competencias –faltaría más- que la sindical, lo que implica que puede llegar a negociar la modificación de condiciones de trabajo previstas en convenio colectivo estatutario, ya de empresa, ya de sector (artículo 41.6 ET, por remisión al apartado 4 del mismo). Ello determina una cierta desprofesionalización o " desindicalización" de la negociación colectiva, pues la modificación del convenio estatutario y, en su caso, la negociación de un particular nuevo acuerdo de empresa, se efectúa por trabajadores ordinarios de la misma, aunque –eso sí- investidos de un poder específico para ello por sus compañeros. La trascendencia de tal posibilidad es clara, así como la de su legalidad, 5 Según la disposición final tercera.4 Ley 35/2010, antes del 31 de diciembre de 2010, el Gobierno aprobará un RD de modificación del citado RD 43/1996, para adaptarlo a lo dispuesto en aquélla. En todo caso, el citado artículo 4 debe entenderse derogado por el nuevo artículo 51.2 ET. 6 Cfr. Mercader Uguina, J. R.: Los acuerdos de descuelgue salarial y promoción de la negociación empresarial en la Ley 35/2010, en el volumen AAVV: "La reforma del mercado de trabajo. Ley 35/2010, de 17 de septiembre" ( Valladolid, 2010), p. 199..
Scene 8 (29m 13s)
[Audio] Lourdes Mella Méndez 36 TEMAS LABORALES núm. 109/2011. Págs. 29- 48 que tiene encaje en la interpretación amplia de la literalidad del artículo 37.1 Constitución, según el que "la Ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios". En principio, los mismos trabajadores pueden ser electores y elegibles, aunque no parece existir problema en elegir, como comisionados, a los de otro centro de la misma empresa que cuenten con representación legal7. Por lo demás, aunque el legislador guarda silencio al respecto, cabe defender la extensión de las garantías típicas de los representantes legales (artículo 68 ET) a los miembros de la comisión interna. En caso contrario, será difícil que trabajadores ordinarios de la empresa quieran involucrarse en actividades de representación del colectivo y negociación con el empresario. Desde luego, tal extensión está justificada objetivamente y, además, ha venido siendo la norma para otros trabajadores que, ocasionalmente, ejercen de representantes ad hoc, como sucede, por ejemplo, en materia de prevención de riesgos, y ya estén o no aquéllos integrados en el servicio de prevención (artículo 30.4 Ley 31/1995). La comisión sindical es la otra opción que tienen los trabajadores a la hora de elegir unos representantes específicos para negociar la decisión empresarial. Además, aquélla parece la preferida por el legislador, pues fue la única que ya se reguló en el inicial RD-ley 10/2010. La opción por esta comisión supone un claro reforzamiento del papel del sindicato en un tipo de empresas al que, tradicionalmente, es ajeno o, en otras palabras, implica la extensión de la acción representativa del sindicato a un ámbito que no es el más habitual. Ahora bien, quizás, por ello mismo, esta opción sea la menos preferida por los trabajadores de las microempresas, reacios en confiar su representación a unas organizaciones sindicales que, por muy representativas que sean, les pueden resultar ajenas si no cuentan con implantación real en el centro de trabajo de que se trate. De hecho, es significativo que se haya aprovechado la transformación del RD en Ley para añadir la otra vía de representación, puede ser que por las opiniones emitidas al respecto por los afectados. El encargo de elegir la comisión no puede hacerse a cualquier tipo de sindicato, sino sólo a aquéllos "más representativos y representativos del sector al que pertenezca la empresa y que estuvieran legitimados para formar parte de la comisión negociadora del convenio colectivo de aplicación a la misma" (artículo 41.4 ET). En cuanto a su grado de representatividad, queda claro que se alude a los sindicatos representativos del sector, o sea, los que cuentan con un mínimo del 10 por 100 de representantes unitarios en el ámbito del convenio [artículo 87.2.c) ET], pero también a los que ostentan la condición de más representativos a nivel autonómico y estatal. En el ámbito estatal, tienen tal condición: a) aquellos sindicatos que acrediten una especial audiencia, expresada en la obtención, en dicho ámbito, del 7 Cruz Villalón, J., op. cit., p. 10..
Scene 9 (33m 29s)
[Audio] Consultas previas a las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo 37 TEMAS LABORALES núm. 109/2011. Págs. 29- 48 10 por 100 o más del total de delegados de personal, de los miembros de los comités de empresa y de los correspondientes órganos de las Administraciones Públicas; y b) los sindicatos o entes sindicales, afiliados, federados o confederados a una organización sindical de ámbito estatal que tenga la consideración de más representativa, de acuerdo con lo previsto en la letra a) [ artículo 6.2 LOLS]. Por su parte, en el ámbito autonómico, gozan de dicha cualidad: a) los sindicatos que –no estando afiliados a federaciones estatales- acrediten, también, una especial audiencia, equivalente a la obtención de, al menos, el 15 por 100 de los representantes unitarios en el referido ámbito, con un mínimo de 1.500; y b) aquéllos que hayan obtenido en un determinado ámbito territorial y funcional específico el 10 por 100 o más de los representantes unitarios [artículo 7.1 y 2 LOLS]. Aparte de los requisitos de representatividad mencionados, los sindicatos competentes para designar –entre ellos mismos- a los miembros de la comisión sindical deben observar, acumulativamente, otra condición: estar legitimados para formar parte de la comisión negociadora del convenio colectivo de aplicación a la empresa. Desde este punto de vista, cabe recordar que la referida comisión negociadora quedará válidamente constituida –en cuanto a la parte social- cuando los sindicatos, federaciones o confederaciones con legitimación inicial representen, como mínimo, a la mayoría absoluta de los miembros de comités de empresa y delegados de personal afectados por el convenio (artículo 88.1 ET). En otras palabras, la denominada legitimación "plena" requiere que los sindicatos con legitimación "inicial" sumen, en su conjunto, la mitad más uno del total de los representantes unitarios existentes en el ámbito territorial y funcional del convenio. En el caso de la comisión sindical, si hubiese más de tres sindicatos representativos o más representativos que cumpliesen los requisitos exigidos para intervenir en aquélla, la elección de los concretos miembros parece que debe atender al porcentaje de representación obtenido en cada concreto ámbito. Así, la elección de sindicatos y, por ende, de miembros, debe hacerse "según su representatividad", como indica el legislador. Como se aprecia, la comisión sindical es elegida por y entre los sindicatos más representativos del sector al que pertenezca la empresa. Con ello, la Ley 35/2010 se aparta del criterio de su precedente RD-ley 10/2010, que separaba, claramente, los electores de los elegibles, en cuanto establecía que éstos fuesen designados por la comisión paritaria del convenio colectivo aplicable a la empresa. De otro lado, con el fin de poder negociar en condiciones de máxima igualdad por ambos lados, o sea, dos órganos colectivos similares y con equivalentes poderes, el artículo 41.4 ET prevé que, si la comisión que negocia es la.
Scene 10 (37m 36s)
[Audio] Lourdes Mella Méndez 38 TEMAS LABORALES núm. 109/2011. Págs. 29- 48 sindical, el empresario también pueda atribuir su representación a la organización empresarial en la que esté integrado (sectorial o intersectorial), la cual puede tener el carácter de más representativa a nivel autonómico. Con todo, este último requisito de representatividad (al igual que la propia intervención de estas organizaciones) no se impone, sino que es una opción del empresario. Así, de quererlo, éste puede negociar directamente con la referida comisión. En realidad, puede concluirse que esta previsión legal resulta superflua, pues el empresario siempre puede, en cualquier asunto y momento, atribuir su representación a otro sujeto u órgano colectivo por la vía del mandato civil. Desde tal punto de vista, la previsión legal comentada debe interpretarse en sentido amplio o, en todo caso, como ejemplificativa, en cuanto no impide al empresario el atribuir su representación a otro tipo de asociación empresarial y para otros supuestos, como cuando, por los trabajadores, negocie la comisión interna. En el caso de sentarse a la mesa la asociación empresarial y la comisión sindical, la negociación se profesionaliza y hasta corre el riesgo de desbordar sus efectos y contenidos. Dado que se está ante un simple derecho, la elección de la vía de la comisión representativa requiere un mandato expreso del empresario, sin que baste la mera afiliación de éste a aquélla para que la misma se sienta autorizada o con competencia para intervenir en la negociación de que se trata. Ciertamente, en relación con los conflictos de empresa o ámbito inferior, el papel de la asociación empresarial es diferente al del sindicato, pues, mientras que éste es cotitular del interés colectivo que subyace en el conflicto, aquélla no, y se limita a correpresentar el del empresario8. Por cierto, cualquier discrepancia sobre la extralimitación del mandato dado por aquél a su asociación debe ser resuelto por la jurisdicción civil, no social. Repárese en que la posibilidad de que, finalmente, la negociación durante el período de consultas previo a la decisión empresarial se celebre entre una comisión sindical y otra empresarial, ambas configuradas como órganos colegiados y de amplia base representativa, supone –en cierto modo- un contrasentido. Se parte de una situación en la que los trabajadores de una empresa, bien por su escasa dimensión, bien por su desinterés o negativa, carecen de representantes legales y, sin embargo, atribuyen su representación a una comisión sindical, después el empresario hace otro tanto (salvando las distancias) y, finalmente, dos órganos ajenos a la empresa terminan debatiendo y, quizás, resolviendo un problema interno de la misma. Sea una u otra la comisión elegida, el número máximo de integrantes es de tres, con clara intención de hacer aquélla operativa y eficaz; el mínimo no se fija, por lo que pueden ser dos o, incluso, uno. Aunque, en este último caso, no 8 Así, STSJ Extremadura de 4 marzo 1994 ( AS 1022)..
Scene 11 (41m 35s)
[Audio] Consultas previas a las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo 39 TEMAS LABORALES núm. 109/2011. Págs. 29- 48 resulta muy apropiado hablar de comisión, en cuanto órgano unipersonal. Por su parte, cuando los sujetos sean dos, también pueden producirse problemas de empate y bloqueo en la toma de decisiones, pues los acuerdos de la comisión requieren "el voto favorable de la mayoría de sus miembros". Así, parece que el número ideal es el clásico de tres, con el que se garantiza el carácter colegiado del órgano y evitan problemas en la adopción de los acuerdos9. El que el legislador aluda al voto favorable de la mayoría de "miembros" de la comisión parece indicar que la votación será personal y se hará "por cabezas", apartándose de la regla que rige, por ejemplo, para la adopción de los acuerdos de la comisión negociadora del convenio colectivo, que requieren el voto positivo de la "mayoría de cada una de las representaciones" ( artículo 89.3 ET). Para una corriente jurisprudencial mayoritaria, incluso en las negociaciones de ámbito empresarial, el término "representaciones" alude a las partes negociadoras y no a los concretos miembros de la comisión negociadora aportados por cada una de aquéllas. En consecuencia, se estimó que la mayoría exigida debía calcularse en función del voto proporcional o ponderado en base a lo que tales miembros representan10. Sin embargo, en el caso ahora analizado, se insiste en que la votación debe ser personal, lo que no deja de tener ventajas al tratarse de comisiones reducidas y, quizás, ajenas a criterios de representatividad sindical (comisión interna). 2.3. Plazo y consecuencias de la no designación de la comisión dentro del mismo El citado precepto 41.4, párrafo cuarto, ET prevé que la designación de los miembros de la comisión debe realizarse, "en todos los casos", en un plazo de cinco días a contar desde el inicio del período de la consulta, "sin que la falta de designación pueda suponer la paralización del mismo". Esta previsión legal suscita, al menos, los siguientes comentarios. En primer lugar, la brevedad del plazo deja claro que el legislador busca celeridad en la adopción de la decisión empresarial. Ninguna crítica al respecto; todos los implicados deben actuar con diligencia. Con todo, no cabe ocultar que tal importante tarea puede resultar laboriosa o difícil, especialmente cuando se trata de la comisión sindical, por lo que el citado período puede quedar escaso en estos supuestos. Ello plantea la duda de la admisión de una prórroga 9 Como apunta García- Perrote Escartín, I. ( Medidas de flexibilidad interna en la Ley 35/2010, de 17 de septiembre: movilidad geográfica y modificaciones sustanciales, en el volumen AAVV: "La reforma del mercado de trabajo. Ley 35/2010, de 17 de septiembre", ya citado, p. 158), con la regulación anterior, que permitía una comisión de hasta cinco miembros, lo habitual era elegir tres, no dos o cuatro. 10 Cfr. STS de 3 junio 2008 ( Ar. 3466)..
Scene 12 (45m 55s)
[Audio] Lourdes Mella Méndez 40 TEMAS LABORALES núm. 109/2011. Págs. 29- 48 y su duración. En principio, la expresión "en todos los casos" no parece indicar que siempre se tenga que respetar el plazo en cuestión, que éste sea imperativo e improrrogable, más bien alude a que el mismo juega tanto para la elección de la comisión interna como de la sindical. Así las cosas, -y dado que no se dice lo contrario- parece posible la prórroga del mencionado plazo, siempre que ambas partes estén de acuerdo, aunque quede claro que ello va en detrimento del plazo que queda para negociar, que, en principio, no puede superar los quince días11. En segundo lugar, el que el cómputo del plazo de cinco días se haga desde el inicio del período de consultas va a implicar que se resten días a la duración efectiva de éste: los que tarden en designarse a los representantes. Se está ante un plazo situado dentro de otro mayor; ambos corren de manera simultánea, no sucesiva. Con todo, bien pensado, se está ante un absurdo, pues, por un lado, se alude a un plazo para designar representantes, y, por otro, se dice que éste computa desde el inicio del período de consultas de quince días, pero resulta que este último no se abre hasta que el empresario comunica a los representantes –ya existentes- su intención de introducir una modificación sustancial y predisposición a negociar con aquéllos. Desde luego, se insiste en que tales representantes no existen, en cuanto el primer plazo es aún para elegirlos. Aunque la Ley no lo requiera, lo lógico sería que el empresario comunicase a los trabajadores, previamente, su intención de introducir una modificación sustancial de las condiciones de trabajo y la apertura del plazo de cinco días para elegir la comisión y, a continuación, abriese el período de consultas de quince días para negociar sobre aquélla. Dado que tal lógica idea no refleja un deber empresarial, sería aconsejable que los trabajadores de las empresas sin representantes legales tengan ya prevista una comisión (o representantes informales) para actuar rápidamente en este u otro tipo de supuestos o, en caso contrario, se organicen con celeridad para no restar tiempo a la negociación. Asimismo, sería importante que los convenios colectivos de sector entren a contemplar tal posibilidad y aporten soluciones rápidas a la misma. Con la redacción actual, cabe concluir que el período de cinco días para designar la comisión comienza cuando el empresario notifica su intención de actuar e impulsa la elección de aquélla. En tal momento, no hay representantes y, por lo tanto, en realidad, no se abre ningún otro período de consultas. Ahora bien, una vez designada la comisión, los días empleados en ello se restan al período legalmente previsto para la negociación con la misma, por lo que éste siempre va a ser menor de quince, al retrotraer el cómputo de éste al primer día del plazo de cinco. En tercer lugar, la falta de designación de los miembros de la comisión no supone la paralización del período de consultas. Desde luego, con ello se 11 Vid infra, último apartado..
Scene 13 (49m 57s)
[Audio] Consultas previas a las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo 41 TEMAS LABORALES núm. 109/2011. Págs. 29- 48 quiere evitar que la desidia, incapacidad o falta de voluntad de los trabajadores a la hora de designar una comisión obstaculice el plan empresarial, en este caso, la modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Evidentemente, de aceptar lo contrario, los trabajadores tendrían el control de la situación, pues les bastaría con no elegir la comisión para paralizar tal decisión. Dicha conclusión sería intolerable, máxime desde la normativa actual, que pretende flexibilizar –todo lo posible- la toma de decisiones empresariales. Así las cosas, queda claro que la falta de designación de representantes no paraliza el transcurso del período de consultas, pero la gran pregunta es la de si éstas deben celebrarse igualmente con los trabajadores o si el empresario queda habilitado para decidir, unilateralmente y cuando pueda, sobre la medida propuesta. En mi opinión, la respuesta correcta es la primera12, pues ello es lo que ya sucedía antes de la reforma13. Tal negociación parece especialmente posible cuando la plantilla es reducida o existe una clara voluntad de negociar por ambas partes. En todo caso, el empresario debe hacer tal ofrecimiento a aquélla. El aceptar la negociación directa con los trabajadores implica el rechazar otra posible interpretación: la de que la ausencia de representantes (incluida la comisión de que se trata) exonera, directamente, de las consultas al empresario. Ciertamente, tal interpretación podría derivar de la literalidad del artículo 41.4, párrafo primero, ET, que prevé que "la modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo debe ir precedida, en las empresas en las que existan representantes legales de los trabajadores, de un período de consultas" (las comas son mías), por lo que, a sensu contrario, podría entenderse que, si no hay representantes (o comisión sustitutiva), no hay consultas. Posiblemente, tal interpretación sea demasiado radical y el tenor literal de la ley lo que quiere es distinguir, claramente, el supuesto de la empresa con representantes legales de aquél en el que éstos no existen, regulado en otro párrafo. Admitida la posibilidad de la negociación con los trabajadores, y aun comenzada ésta, no parece existir especial problema en aceptar una comisión designada ya transcurridos los cinco días (aun sin prórroga formal), pero antes de que concluyan los quince fijados para las consultas14. En tal supuesto, la negociación comenzaría con toda la plantilla de trabajadores y concluiría con sus representantes. El empresario posiblemente lo agradezca, pues parece más fácil negociar con tres trabajadores que con toda la plantilla. La admisión de 12 Cfr., en igual sentido, García-Perrote Escartín, I., op. cit., p. 177. 13 Así, por ejemplo, en relación con la negociación del acuerdo de descuelgue (artículo 82.3 ET), existe alguna sentencia que aceptó que, ante la inexistencia de representantes de los trabajadores, el empresario pudiese negociar individualmente con los afectados ( sentencias País Vasco de 12 mayo y 9 junio 2009; recursos 547 y 683, respectivamente). 14 Cfr., también, Llano Sánchez, M., op. cit., p. 5..
Scene 14 (54m 39s)
[Audio] Lourdes Mella Méndez 42 TEMAS LABORALES núm. 109/2011. Págs. 29- 48 esta posibilidad resulta especialmente lógica si se repara en que el plazo para las consultas es, como tope, de quince días, por lo que nada pasa si es menor, máxime si la causa de la reducción temporal es imputable a los propios interesados, esto es, a los trabajadores que son los responsables de elegir, de entre ellos, a sus representantes. En el caso de la comisión sindical, los sindicatos más representativos y representativos del sector al que pertenezca la empresa –que son los que eligen a los miembros (los trabajadores se limitan a optar por esta vía de representación)- pueden tener que asumir cierta responsabilidad por la no elección -o el retraso en la misma- de aquéllos, cuando el mismo le sea imputable y cause perjuicios. Al fin y al cabo, reciben un encargo de los trabajadores de una empresa que, en cuanto incumplido, puede causar graves perjuicios a los mismos. Por último, cabe comentar que si los trabajadores no eligen una comisión representativa, ni tampoco quieren negociar directamente con el empresario –o tal negociación se convierte en imposible por las circunstancias del caso-, el empresario queda habilitado para adoptar la decisión de manera unilateral, siempre que ello sea posible, claro ( artículos 40.2 y 41.4 ET). Desde luego, no lo será cuando la modificación afecte a una condición de trabajo establecida en convenio colectivo estatutario, que siempre requiere el previo acuerdo entre el empresario y los representantes de los trabajadores (artículos 41.6 y 82.3 ET). Por último, en el caso de tratarse de una medida de regulación de empleo (artículos 51 y 47.1 ET: despido colectivo o suspensión y reducción de jornada), la misma pasará a la siguiente fase, en la que decidirá la autoridad laboral. 3. SUSTITUCIÓN DE LAS CONSULTAS POR EL PROCEDIMIENTO DE MEDIACIÓN O ARBITRAJE Al igual que en los casos del despido y traslado colectivos, en el de modificación sustancial de las condiciones de trabajo también se prevé la posibilidad de sustituir el período de consultas que el empresario celebra con los trabajadores o sus representantes por el procedimiento de mediación o arbitraje aplicable en la empresa ( artículo 41.4, párrafo quinto, ET). Se pretende, así, potenciar el recurso a estas vías pacíficas y clásicas de solución de discrepancias. En todo caso, tal decisión corresponde al empresario y a la representación de los trabajadores. Esta previsión sugiere, al menos, los siguientes comentarios: 1) La sustitución en cuestión debe adoptarse de mutuo acuerdo, sin que ninguna de las partes pueda actuar unilateralmente. Así, ante la negativa de una de ellas, debe seguir aplicándose el régimen legal ordinario, haya o no posibilidad de acuerdo en el período de consultas. Desde luego, lo que no prevé el legislador –y a salvo de lo que pueda disponer la negociación colectiva- es.
Scene 15 (58m 34s)
[Audio] Consultas previas a las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo 43 TEMAS LABORALES núm. 109/2011. Págs. 29- 48 un procedimiento de solución extrajudicial para esta particular discrepancia (lo que ya parecería excesivo). Hay un régimen legal aplicable, el legislador ofrece a las partes la posibilidad de sustituirlo por otro, sino hay acuerdo al respecto, rige aquél. La prohibición de decidir el cambio sin consenso afecta más a una u otra parte, según el tipo de condición ante el que se esté. Si, concluido el período de consultas sin acuerdo, el empresario puede proceder a decidir unilateralmente, quizás sea el primer interesado en no pasar a los procedimientos de mediación o arbitraje. Por el contrario, si la modificación de la condición de trabajo exige el previo y necesario acuerdo de las partes, la cosa cambia, y los interesados en no buscar alternativas al desacuerdo pueden ser los representantes de los trabajadores. 2) Por la parte social, son competentes para decidir el acuerdo sustitutivo los representantes legales de los trabajadores y, en defecto de éstos, la comisión ad hoc elegida. En este sentido, es significativo el uso de la expresión "representación de los trabajadores" y no las de "representantes legales" o representación legal" ( artículo 41.4, párrafos primero y tercero, ET), que son más restrictivas y no incluyen aquélla. De no existir ningún tipo de representación de los trabajadores, son éstos los que pueden acordar, directamente, la sustitución de que se trata con el empresario. En tal caso, incluso puede que sea la opción preferida por aquéllos, máxime cuando se sienten con dificultades para negociar en igualdad de condiciones y la intervención del tercero ( mediador o árbitro) les da seguridad y garantías de imparcialidad. 3) La sustitución analizada no se configura como una imposición legal, sino como una posibilidad o facultad que las partes tienen ("podrán acordar") y que, posiblemente, utilizarán cuando el mediador o el árbitro –en cuanto tercero imparcial- les parezca la mejor solución para llegar a acuerdos en los procedimientos de negociación abiertos en la empresa. El legislador no prevé excepciones a la facultad para convertirla en obligación, como podría haber hecho, de haber querido, sobre todo en los casos en los que la falta de acuerdo impide la introducción de la modificación sustancial (condición prevista en convenio colectivo). Con todo, repárese en que, si no lo hace así, es porque sabe que la imposición de un arbitraje obligatorio de poco serviría en este ámbito. Bastaría el rechazo y la no colaboración de una de las partes para impedir la eficacia de tal medida. De ahí, el impulso suave o no forzado del recurso a estas vías de solución extrajudicial de conflictos. 4) Con todo, en relación con esta última idea, se aprecia una especial preocupación del legislador por solucionar, de manera real y eficaz, las discrepancias que surjan en las consultas cuando la modificación sustancial afecte a una condición prevista en convenio colectivo estatutario, incluido el caso del descuelgue salarial. Para ambos casos, se prevé que "mediante los acuerdos interprofesionales de ámbito estatal o autonómico", previstos en el artículo 83.
Scene 16 (1h 2m 49s)
[Audio] Lourdes Mella Méndez 44 TEMAS LABORALES núm. 109/2011. Págs. 29- 48 ET, "se deberán establecer los procedimientos de aplicación general y directa para solventar, de manera efectiva, las discrepancias en la negociación de los acuerdos a los que se refiere este apartado –el sexto del artículo 41 ET-, incluido el compromiso de someter las discrepancias a un arbitraje, en cuyo caso el laudo arbitral tendrá la misma eficacia que los acuerdos en período de consultas y sólo será recurrible conforme al procedimiento y en base a los motivos establecidos en el artículo 91". En iguales términos, se pronuncia el artículo 82.3, in fine, ET. De manera complementaria, se modifica el apartado c) del artículo 85.3 ET, que pasa a prever, como contenido mínimo y obligatorio del convenio colectivo ordinario, el establecimiento de "procedimientos para solventar, de manera efectiva, las discrepancias que puedan surgir en la negociación para la modificación sustancial de condiciones de trabajo establecidas en los convenios colectivos", de conformidad con lo establecido en el artículo 41.6, y para la no aplicación del régimen salarial del artículo 82.3, "adaptando, en su caso, los procedimientos que se establezcan a este respecto en los acuerdos interprofesionales" antes mencionados. Como se aprecia, el legislador está decidido a acabar con las discrepancias que impiden al empresario la introducción de modificaciones sustanciales relacionadas con condiciones previstas en convenio colectivo estatutario. Ahora bien, aquél no impone directamente el recurso a los medios de solución extrajudicial, especialmente al arbitraje, sino que exhorta a los distintos sujetos negociadores a que lo adopten ellos mismos, tanto en los acuerdos interprofesionales como en los convenios colectivos ordinarios. Además, en este segundo caso, introduce un elemento de flexibilidad adicional, pues las partes pueden adaptar, a sus particulares circunstancias, los procedimientos previstos en los acuerdos interprofesionales. De los dos mandatos efectuados a los sujetos negociadores, el que más probabilidad de éxito tiene es el dirigido a los convenios ordinarios, en cuanto forma parte de su contenido mínimo; el otro parece traducirse, más bien y a pesar de sus términos ("se deberán establecer"), en una invitación o recomendación a las partes. Una última precisión es la de que, para las condiciones de trabajo previstas en convenio colectivo estatutario, el recurso a los procedimientos de solución extrajudicial se prevé –al igual que antes- como solución al conflicto surgido en el período de consultas; sin embargo, en el resto de casos, aquéllos pueden ser una alternativa desde el primer momento, por lo que el citado período puede que ni llegue a abrirse. Y 5) la nueva posibilidad legal de sustituir el período de consultas por un procedimiento de mediación o arbitraje parece inspirarse –aunque va más allá- en la normativa existente sobre la materia. Así, el IV Acuerdo sobre solución extrajudicial de conflictos laborales ( ASEC) prevé que uno de los posibles conflictos que pueden someterse a los procedimientos previstos en aquél son.
Scene 17 (1h 6m 51s)
[Audio] Consultas previas a las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo 45 TEMAS LABORALES núm. 109/2011. Págs. 29- 48 los derivados de las " discrepancias surgidas en el período de consultas" previo a la modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo. Ahora, el legislador da un paso más y acepta ya la posible sustitución del citado período por aquellos procedimientos. Con ello, puede restarse capacidad negociadora a las partes, pero se asegura una solución pacífica al conflicto. De otro lado, el acuerdo de sustitución podrá adoptarse "en cualquier momento" -parece- que del período de consultas, por lo que da a entender que, primero, las partes pueden intentar llegar a acuerdos entre ellas y, si aquéllos son imposibles, entonces puede acordarse el pase al procedimiento de solución extrajudicial de conflictos. Ahora bien, tal interpretación no encaja bien con la precisión legal de que este último procedimiento "deberá desarrollarse dentro del plazo máximo señalado" para la fase de consultas ( quince días). Ciertamente, cuando el acuerdo de sustitución se produzca en los últimos días del plazo, será casi imposible que el mediador o el árbitro (que primero debe ser nombrado) realice su trabajo dentro del mismo plazo con normalidad. Como ha propuesto algún autor, lo lógico sería que, desde el momento en que se acordase el recurso al procedimiento extrajudicial, se abriese un nuevo plazo de igual duración para que éste pudiese desarrollar sus diferentes fases con normalidad ( designación de mediador o árbitro, aceptación del cargo, estudio del conflicto y elaboración de una propuesta o laudo) 15. Con todo, tal interpretación también tiene sus inconvenientes, pues si el acuerdo se adoptase en los últimos días del plazo de consultas y se abriese otro nuevo para el mediador o árbitro, resultaría que, al final, ambos plazos podrían sumar hasta un mes (o más, en el caso del despido colectivo, si hay cincuenta o más trabajadores en la empresa). Dado que el legislador quiere reducir la duración de los procedimientos y agilizar la toma de decisiones empresariales, la solución es compleja. Quizás lo mejor hubiera sido limitar la posibilidad de acordar la sustitución a los primeros días del plazo de consultas, por ejemplo, a los tres o cinco iniciales, para que, en su caso, el tercer imparcial tuviese un mínimo de tiempo para actuar con conocimiento de causa y garantías. Cuando el período de consultas sea sustituido por otros "procedimientos específicos" de negociación previstos en convenio colectivo ( artículo 41.4, párrafo primero, ET), la posibilidad de recurrir, a su vez, a los procedimientos de solución extrajudicial para solucionar los conflictos que en aquéllos también surjan dependerá, claro, de lo pactado. Desde luego, la posibilidad legal ahora comentada puede servir de criterio analógico. Con todo, no cabe descartar que los mencionados procedimientos específicos ya consistan o incluyan, por sí mismos, medidas de mediación o arbitraje. 15 García Perrote-Escartín, I.: Medidas de flexibilidad interna: movilidad geográfica y modificaciones sustanciales, en el volumen AAVV: "La reforma laboral 2010. Aspectos prácticos" ( Valladolid, 2010), p. 155..
Scene 18 (1h 11m 9s)
[Audio] Lourdes Mella Méndez 46 TEMAS LABORALES núm. 109/2011. Págs. 29- 48 4. NOVEDADES QUE FACILITAN LA DECISIÓN EMPRESARIAL Con la finalidad de facilitar la decisión empresarial, cabe comentar dos novedades importantes introducidas por el legislador reformador: a) El cambio de carácter -de mínimo a máximo- del período fijado para consultas. El período fijado para las consultas entre el empresario y los representantes (o la comisión ad hoc de los trabajadores), antes de la adopción de la modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo, experimenta un importante cambio, pues su naturaleza pasa de mínimo a máximo ( artículo 41.4, párrafo primero, ET). Otro tanto sucede con plazos de consultas similares, como los previos a la adopción de una decisión de traslado colectivo (artículo 40.2 ET), despido colectivo ( 51.2 ET) 16 o de descuelgue salarial ( 82.3 ET). Para este último supuesto, aunque no se dice expresamente, también debe entenderse que juega el mismo plazo, pues la decisión de inaplicar el régimen salarial previsto en un convenio de ámbito superior al de empresa se supedita a un acuerdo empresarepresentantes de los trabajadores, "previo desarrollo de un período de consultas en los términos del artículo 41.4" ET. En todos los casos, se trata de agilizar la toma de la decisión empresarial, a través de unos plazos más operativos y eficaces. Centrándome en el supuesto de las modificaciones sustanciales, el anterior artículo 41.4 ET establecía que la consulta con los representantes tenía una " duración no inferior a quince días", con lo que los afectados por aquél entendieron que se trataba de un plazo mínimo, pero no máximo, para negociar. De hecho, con frecuencia, dicho plazo fue superado por las partes en busca del ansiado acuerdo y tal situación también fue consentida y aceptada. Con la regulación actual, la duración del plazo de negociación es la misma que antes, pero su carácter no, que pasa a configurarse como un máximo. Así, el legislador prevé que aquél tendrá una duración "no superior" a la indicada, por lo que, tras el transcurso de ésta sin acuerdo, el empresario queda legitimado para entender concluida la fase de consultas y adoptar la decisión que estime oportuna, si puede, claro. Ahora bien, al margen del carácter del plazo y de su duración legal, cabe tener en cuenta que las partes, antes de abrir formalmente el período de consultas, ya pueden haber negociado los diferentes aspectos de la modificación sustancial, con lo que se puede llegar a aquél con un acuerdo alcanzado. En tales casos, en realidad, las consultas duran mucho más que lo fijado legalmente. De otro lado, el carácter de mínimo del plazo de consultas anterior a la reforma tenía una importante consecuencia: obligaba a las partes a mantenerlo abierto hasta su extinción, aunque fuese clara la imposibilidad de acuerdo. Por lo tanto, no cabía un cese anticipado por mutuo acuerdo ni, menos aún, por voluntad unilateral de una de las partes. Sin embargo, el carácter máximo 16 El RD-ley 10/2010, de 16 de junio, de medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo, no había introducido este cambio para el despido colectivo, pero la posterior Ley 35/2010, sí,.
Scene 19 (1h 15m 37s)
[Audio] Consultas previas a las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo 47 TEMAS LABORALES núm. 109/2011. Págs. 29- 48 del plazo de la nueva regulación legal sí permite la extinción de éste por voluntad conjunta de aquéllas antes de su vencimiento, ya exista o no acuerdo. Prevalece, pues, el deseo de las partes frente al plazo legal, en aras a agilizar la adopción de la decisión de modificación sustancial de condiciones de trabajo. Al fin y al cabo, si las propias partes manifiestan su voluntad de no consensuar, no tiene sentido que se mantenga paralizado el trámite y no se avance. Con todo, al igual que antes y con independencia del carácter del plazo, lo que no cabe es la ruptura unilateral del mismo por una de las partes cuando no hay previo acuerdo. Tal decisión podría considerarse vulneradora del deber de negociar –durante el período de consultas- de buena fe, con vistas a la consecución de aquél. Por lo demás, no cabe dejar de comentar que el RD-ley 10/2010 calificaba los quince días del plazo de consultas como "improrrogables", con lo que parecía estarse ante un plazo de derecho necesario absoluto, impidiendo a las partes la posibilidad de prorrogarlo por mutuo acuerdo, de considerarlo necesario. Tal limitación parecía excesiva e inapropiada y, de hecho, la Ley 35/2010 elimina tal calificativo, aunque -incoherentemente- se mantiene en su preámbulo. Así las cosas, ahora parece que el plazo tendrá una duración no superior a quince días, salvo acuerdo (expreso o tácito) de las partes en sentido contrario. Sin duda, la desaparición del referido término habla por sí sola sobre el cambio de posición del legislador. Tal prórroga puede resultar especialmente conveniente en los casos en los que la adopción de la medida empresarial depende del previo acuerdo de las partes, como sucede cuando aquélla afecta a condiciones previstas en convenio colectivo estatutario. b) La presunción de que, si hay acuerdo tras las consultas, concurren las causas justificativas de la modificación sustancial de las condiciones de trabajo. La Ley 35/2010, a diferencia de su precedente RD-ley 10/2010, introduce una presunción de certeza importante que intenta dar seguridad a las partes que alcanzan un acuerdo durante la fase de negociación: si hay acuerdo, la modificación sustancial está justificada en causas reales y objetivas. Evidentemente, durante la citada fase, las partes debaten, de manera principal, sobre la existencia y naturaleza de las causas alegadas por el empresario para proceder a la modificación en cuestión. Desde luego, también hablan de la posibilidad de evitar o reducir los efectos de ésta y de las medidas necesarias para atenuar sus consecuencias, pero estos aspectos sólo entran en el debate cuando ya está claro y probado que la modificación que se propone está justificada objetivamente y, por lo tanto, es necesaria. En este sentido, cabe recordar que el deber de negociar de buena fe, por ambas partes, obliga a que el empresario informe y justifique, adecuadamente, la existencia de las causas, a lo que no se equipara una mera explicación de las modificaciones sustanciales que se desean introducir. Por su parte, el mismo deber también vincula a los representantes y, en virtud del mismo, éstos pueden negarse a pactar si estiman que las causas no se acreditan o justifican las medidas propuestas por el empresario..
Scene 20 (1h 20m 3s)
[Audio] Lourdes Mella Méndez 48 TEMAS LABORALES núm. 109/2011. Págs. 29-48 En consecuencia, cuando las partes llegan a acuerdo, éste adquiere un especial valor, pues el legislador lo refuerza equiparándolo a una presunción de efectiva concurrencia de las causas económicas, técnicas, organizativas o de producción alegadas por el empresario. El legislador no aclara ante qué tipo de presunción se está, si iuris et de iure o iuris tantum. En este segundo caso, se admitiría prueba en contrario, por lo que la autoridad laboral podría probar que, a pesar del pacto, las causas no concurren. A favor de este tipo de presunción podría alegarse que: 1) ante el silencio legal, debe regir la regla más suave, la que permite la intervención de la parte interesada probando lo contrario de lo que aquélla afirma. 2) el legislador permite la impugnación en el caso de " fraude", lo que parece aludir a la connivencia de las partes para simular la existencia de las causas cuando éstas no concurren. Sin embargo, la literalidad del artículo 41.4, in fine, ET no parece dejar lugar a la duda sobre el tipo de presunción que establece: "cuando el período de consultas finalice con acuerdo se presumirá que concurren las causas justificativas… y sólo podrá ser impugnado… por la existencia de fraude, dolo, coacción o abuso de derecho". Primero se afirma la regla general (si hay acuerdo, hay causas) y después se mencionan los casos excepcionales por los que el pacto podrá ser impugnado, ajenos a la existencia de las causas. Así las cosas, de aceptar esta interpretación sobre el tipo de presunción ante el que se está, la autoridad laboral no podrá entrar a comprobar si aquéllas son reales o no y cuál es su entidad. En otras palabras, se acepta lo negociado por las partes (si a ellas les sirve, a la autoridad laboral, también). Lo único que puede hacer la referida autoridad es reaccionar ante situaciones de presión o abuso de una parte a la hora de conseguir la aceptación de la otra (probablemente, del empresario respecto del trabajador) 17. Así, con carácter excepcional, el legislador permite que aquélla impugne el pacto ante la jurisdicción competente –la social- en base a la sospechada existencia de fraude, dolo, coacción o abuso de derecho en la conclusión de aquél. Evidentemente, cuando, durante la fase de negociación, una de las partes utiliza estas artimañas para sellar un falso acuerdo, éste no es tal y, por lo tanto, quien lo sospeche o conozca debe denunciarlo. Por lo demás, aceptado el carácter iuris et de iure de la presunción comentada, el término "fraude" debe relativizarse o reinterpretarse para entenderlo como algo diferente "a la inexistencia o simulación de las causas". La presunción de la justificación de la modificación sustancial se acompaña del recordatorio de que los trabajadores afectados siempre tienen derecho a ejercitar la opción de la extinción indemnizada de su contrato, con derecho a una indemnización de veinte días de salario por año trabajado, con un máximo de nueve meses ( artículo 41.3, párrafo segundo, ET). 17 Cruz Villalón, J., op. cit., p. 6..